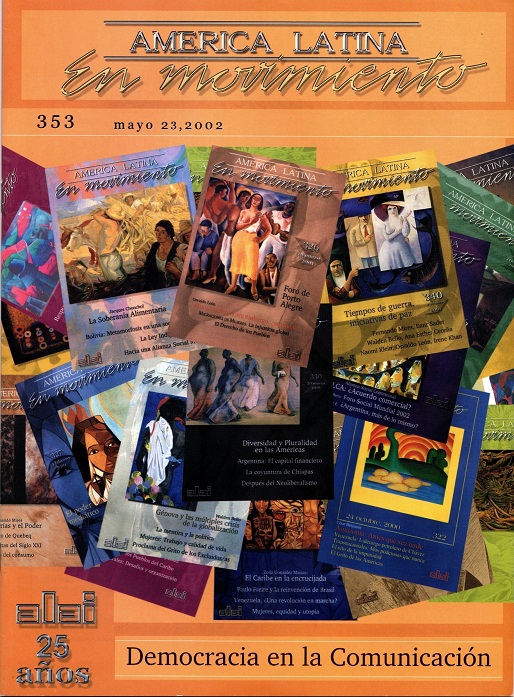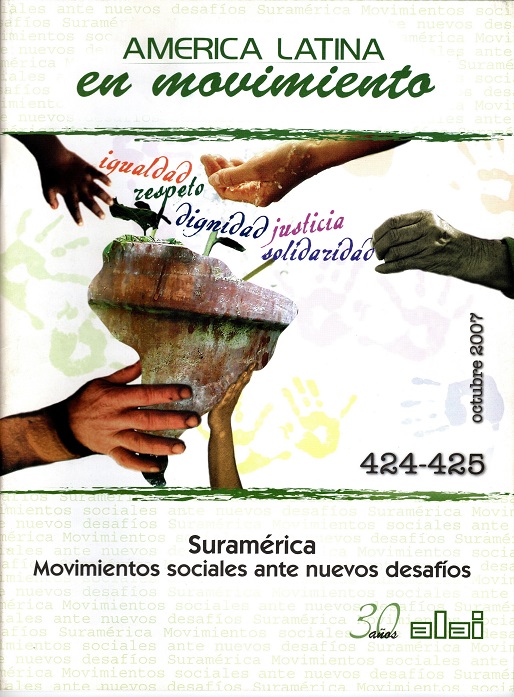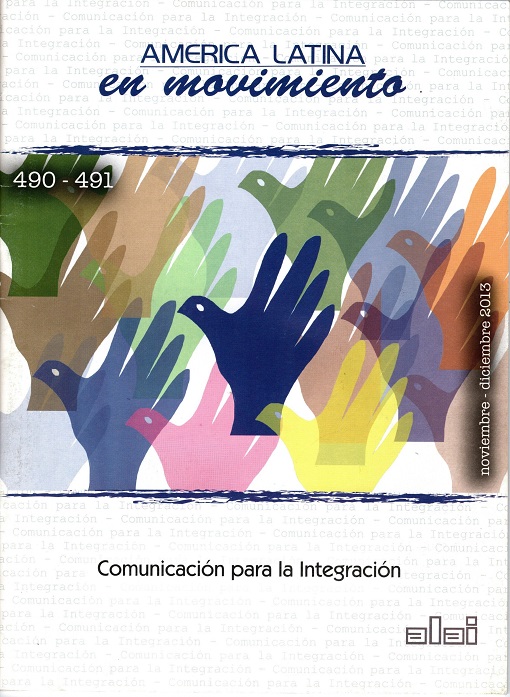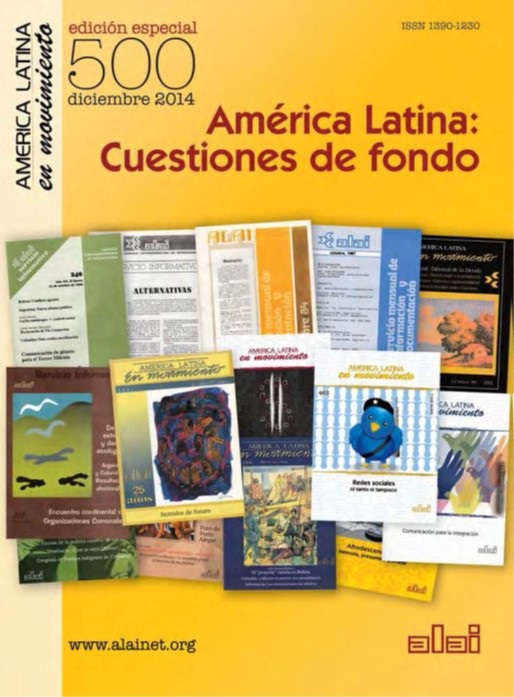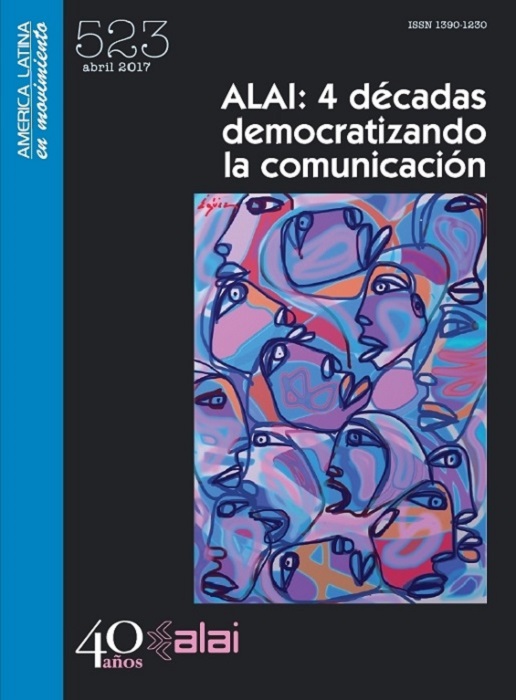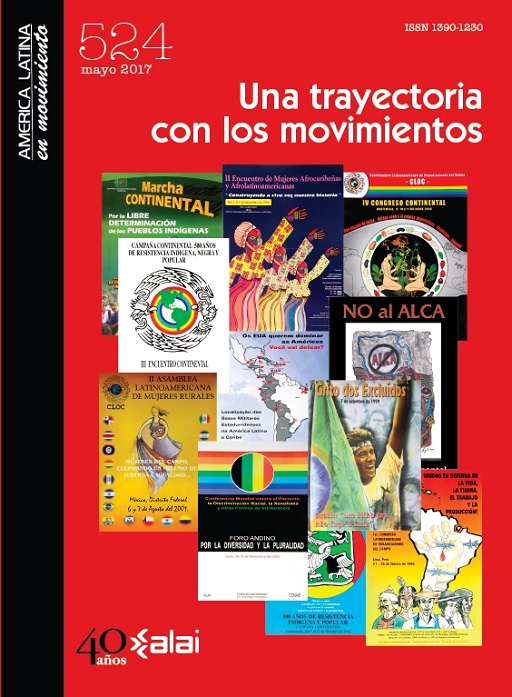Se cae de Maduro
- Opinión
Las instancias electorales son momentos de decisión ciudadana individual con consecuencias colectivas que suspenden provisionalmente el sano ejercicio de la duda, y de las múltiples conjeturas que puedan hacerse sobre modelos ideales, tanto en la esfera programática y ejecutiva cuanto de procedimientos electorales. Se inscribe por lo tanto en el campo de la pragmática. Los ciudadanos optan por las alternativas que el sistema les permite, o bien las rechazan de conjunto por algunos de los modos posibles como la abstención, el voto en blanco o su anulación. Lo hacen con mayor o menor nivel de convicción, con esperanzas o escepticismo en diversas proporciones subjetivas. En América Latina, hoy liberada de dictaduras terroristas, se encontrarán diversas arquitecturas electivas que permiten mayor o menor nivel de heterogeneidad y pluralidad en las opciones, según consientan realizar cortes de boletas, escoger entre lemas de una misma fracción partidaria u otras formas específicas de ejercer el primer derecho ciudadano, aunque –bueno es recordarlo- no el único. Y una opción político-electoral no sólo está expresando algún tipo de aproximación -aún tenue- al ideal de cada ciudadano, sino también su modo de evitar la posible abominación que le atribuye concretamente a otras opciones.
El análisis crítico de cada escenario político nacional o local, no debería ocultar que al llegar a esta instancia, las alternativas se estrechan concretizándose. En Sudamérica, un puñado de experiencias heterogéneas de tinte progresista vienen llevándose a cabo. Sus particularidades, aún reconociéndole una gran desigualdad, nos llaman a considerarlas un progresismo realmente existente, más enfáticamente subrayable aún por el hecho de que son las únicas experiencias mundiales de la actualidad que se distancian de la hegemonía neoliberal reinante y por tanto de las consecuencias económicas y sociales de su imperio y vigencia, además de la desmovilización y apatía resignada que las acompaña. En el resto del mundo asistimos a una crisis capitalista de características inéditas por su magnitud y cualidad, cuyo resultado político hasta el momento ha sido la entronización de las derechas o bien la impotentización y cooptación derechista de los pocos chirles progresismos que lograron conquistar el poder político. Que las fuerzas progresistas latinoamericanas actuales no logren modificar el rumbo trágico del resto del mundo, no le quita su carácter contrahegemónico y resistente.
En tres grandes áreas es dable verificar este carácter, al modo de patas sostenedoras. Por un lado, en la económica donde encontramos la aplicación de políticas keynesianas y anticíclicas que no sólo permitieron aislar a los países de la ola recesiva, sino además impulsar cierto crecimiento. No es ninguna novedad en la historia del capitalismo, ya que en la inmediata posguerra, varios países lo habían implementado con relativo éxito en estas latitudes, además de los países centrales. Un poco más cerca en la historia, sus alcances relativos se expresaron en algunos países de Asia, inclusive con mucha mayor potencia y resultados, sobre todo en lo que respecta a su actualidad de exportación de alto valor agregado, a diferencia de la “primarización” sudamericana. Con criterio proteccionista, sustitución de importaciones y cierta planificación estatal o desarrollo de políticas de Estado, países como Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur fueron configurando un grupo de excepciones al recetario dominante, alcanzando saltos enormes en su productividad, que llevó a ponerles el mote de “tigres asiáticos”. El Japón de posguerra no está lejos de este modelo económico, expuesto en sólo unas líneas. Quizás su límite se deba a la débil redistribución de la riqueza generada, al menos en comparación con la actualidad sudamericana en la que no sólo los indicadores macroeconómicos reflejan los cambios, sino también la inclusión y expansión de derechos laborales y ampliamente sociales como en la educación y la salud. La segunda área significativa es la de los derechos civiles (cuya expansión y consolidación actual contradice el paradigma clásico populista de la posguerra que en general ha estado caracterizado por el autoritarismo y la constricción de las libertades y derechos) en la que, con ritmo dispar, las minorías van conquistando reconocimiento e igualación. Por último, en la esfera de la política exterior, donde cierto antiimperialismo se combina con iniciativas de integración, no carentes sin embargo de trapisondas y zancadillas, que sin embargo alcanzan para abandonar la anterior realpolitik al estilo de Bismarck para parecerse más a una weltpolitik como la de Guillermo II. Bastaría preguntarse no sólo hoy en Venezuela sino en cada país del giro progresista, qué opción apoyarían el resto de los progresismos realmente existentes y si las razones son sólo de intereses inmediatos.
Este modesto trípode de apoyo para los cambios en el subcontinente, podrá ser sometido a críticas diversas desde perspectivas de izquierda, en ocasiones con razón, pero mucho más aún desde las de derechas que, a diferencia de las primeras, sí pueden constituirse en alternativa concreta al actual estado de cosas. Hoy en Venezuela se dirime taxativa y polarmente entre una opción conservadora y el retorno al más oscuro de los pasados. No existe en términos concretos, algo más avanzado que el continuismo explícitamente declamado como tal.
No considero el conservadurismo necesariamente negativo, como se suele simplificar desde ciertos lugares comunes de la izquierda, si su confrontación es con fuerzas regresivas. Está en juego, entre muchas otras cosas, la conservación de la apropiación y manejo de la renta petrolera para el financiamiento de políticas sociales, de la continuidad de los planes educativos populares, de la política sanitaria y de vivienda. También la continuidad de la constitución del ´99 que resultó un avance en la consagración de derechos y la introducción de institutos novedosos, de las formas de participación popular como las “misiones” y del impulso a la integración latinoamericana. Pero a la vez se conservan de este modo la consolidación burocrática con su inoperancia y privilegos, el arribismo, el clientelismo de punteros y la corrupción que resultan inocultables en el proceso venezolano. Todo esto la derecha, a través del candidato unificado Capriles, pone en peligro. Sólo el Presidente “encargado” Maduro puede, en las condiciones de polarización actuales, aventar este riesgo abismal. Desde cualquier perspectiva que se asiente desde el progresismo hasta la extrema izquierda reclama el apoyo a esta opción dentro de la disyuntiva.
En oportunidad de la muerte de Chávez, intenté concluir que se ponía en juego el tipo y carácter del legado del ex presidente, el que seguramente se presentaría de un modo fantasmagórico (“Espectros de Chávez” 10/3/13). Sin embargo no imaginé que tendría la forma de un pajarito, aunque ya me había anoticiado de afirmaciones sobre la presencia del Espíritu Santo en el cónclave cardenalicio que ungió al nuevo Papa. Sin duda Chávez fue el indiscutido, excluyente e infatigable constructor del trípode con el que sintetizo sus contribuciones, además de ser el pionero del giro progresista y el más consecuente luchador por la integración latinoamericana. Como líder carismático y gran dominador de las particularidades y trucos de la escena videopolítica, ignoraba también las consecuencias de ese tipo de lazo comunicacional y organizativo y de los mecanismos de veneración que generaba e inducía.
No es por las payasadas de Chávez que Venezuela dio un vuelco fundamental, sino a pesar de ellas. Otros como los ex presidentes Menem en Argentina, Bucaram en Ecuador y hasta Batlle en Uruguay, también las practicaban, aunque produciendo el resultado político inverso, es decir, destruyendo a sus países. Son las iniciativas políticas las que decisivamente delimitan el rumbo histórico y no los modos con los que se hegemonizan, o en otros términos, con los que se construye consentimiento, aunque estos no sean ajenos a la política. No es el rap el mejor género para la construcción de convicciones y compromisos, sino la más clásica exposición de programas y los caminos tácticos para lograr ejecutarlos.
El riesgo de la pretensión de Maduro de emular a Chávez en sus formas comunicacionales y particularidades de personalidad es que se desdibujen los contenidos y propósitos de su legado mediante la sentimentalización absoluta de la política como herramienta de construcción de condiciones materiales de vida, la mimesis y los ritos. Aún si el candidato creyera en una estupidez tal como la encarnación de Chávez en el pájaro, contribuiría más a solidificar la defensa de las conquistas y las bases para profundizarla si omitiera exponer sus supercherías y gorjeos para sustituirlos por balances y perspectivas. Nada de esto sería contrario a una recuperación del legado chavista. Menos aún la búsqueda de protagonismo popular y la expresión de mandatos provenientes de su seno.
Siempre habrá mayores precisiones y caminos en el texto de un programa, en las voces demandantes de las bases, que en el piar indescifrable de algún ave. El pueblo venezolano se expresó recientemente (y en dos oportunidades) con total claridad y contundencia respecto a sus preferencias políticas en un contexto electoral casi idéntico al actual. Inclusive en ausencia de Chávez. A la vez, todas las encuestas confirman esta presunción.
Será la ciudadanía venezolana quién ratifique un resultado cantado, aunque alguien procure hallarlo en el trino de un pajarito.
- Emilio Cafassi es profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. cafassi@sociales.uba.ar.
Editorial del Diario La República, Domingo 14 de abril 2013.
Del mismo autor
- Uruguay: los pliegues de una excepcionalidad histórica 10/12/2019
- El admirable susto 29/11/2019
- Con Daniel Martínez contra el Terrorismo de Estado en Bolivia 21/11/2019
- De la impotencia neoliberal a la resistencia y denuncia en América Latina 11/11/2019
- Alertas electorales 01/11/2019
- La suma progresista del Río de la Plata 25/10/2019
- Le fracassant discours du succès. Chili et Equateur 24/10/2019
- The failed ethos of success. Chile, Ecuador 23/10/2019
- El fracasado discurso del éxito. Turno de Ecuador 13/10/2019
- La fórmula en Buenos Aires luego del debate 07/10/2019