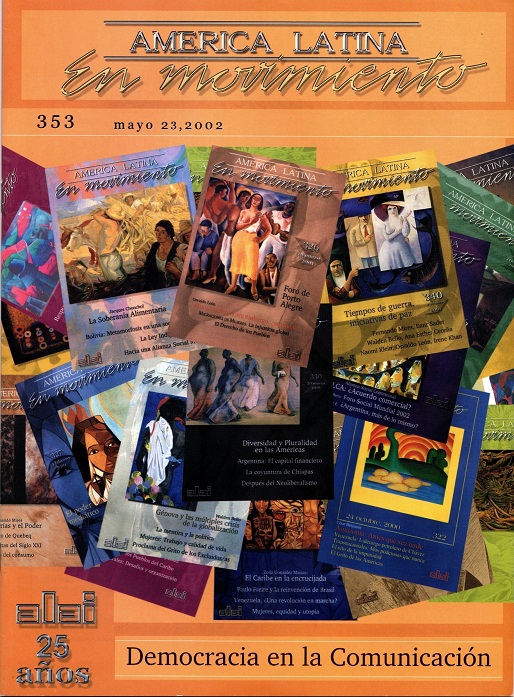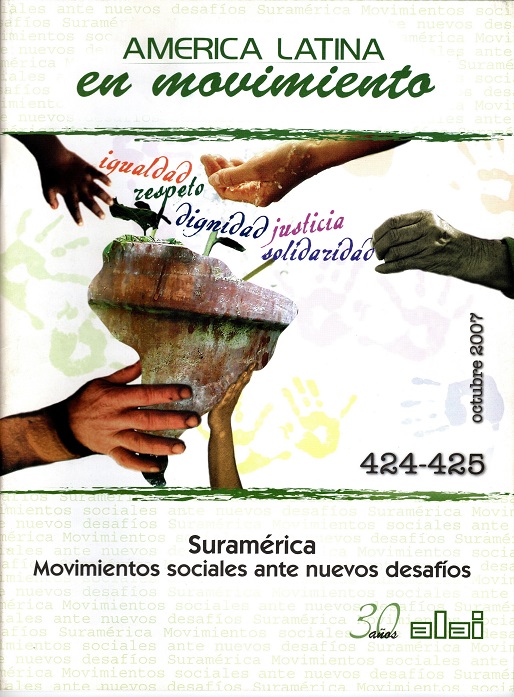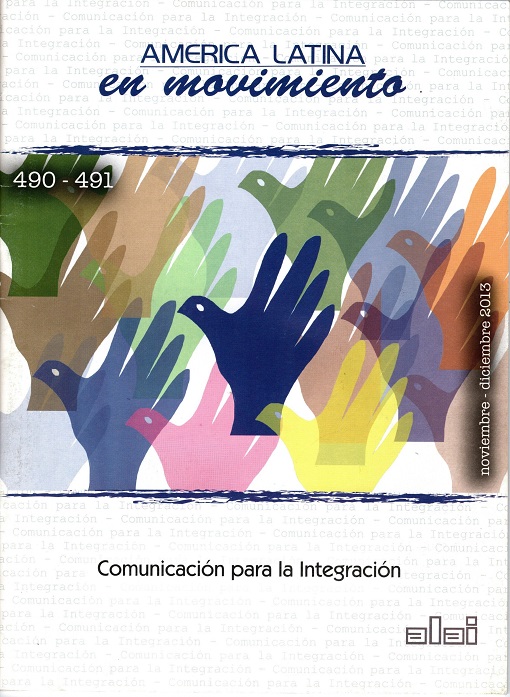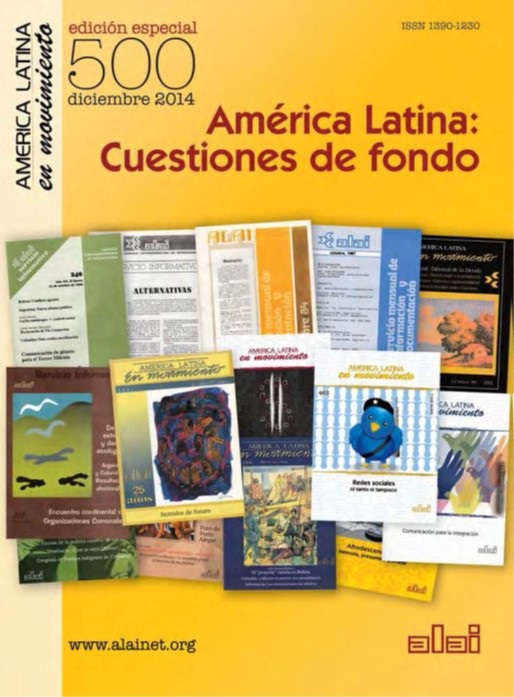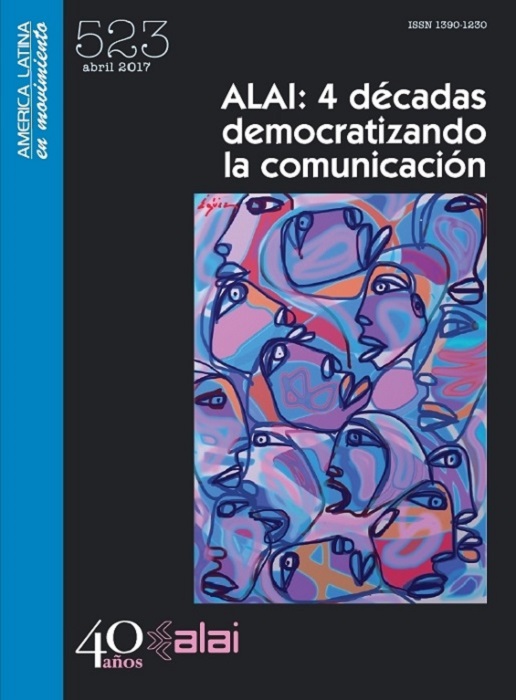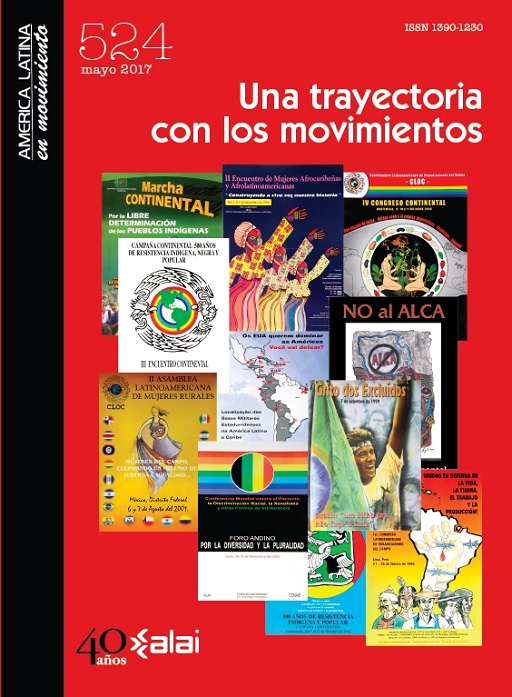El movimiento indígena campesino como pionero de un Estado plurinacional en Guatemala
- Análisis

Introducción
En países con una importante población de origen prehispánico, la afirmación de los derechos humanos ha llevado a considerar a los Estados plurinacionales como una siguiente y deseable etapa de su evolución social. Esto se ha manifestado de diferentes formas en Bolivia y en el Ecuador, mientras que en Guatemala se ha vuelto parte del discurso político con cada vez mayor seriedad. El presente artículo examina el papel del movimiento indígena campesino en la creación de un Estado plurinacional, bajo el supuesto de que lo logrará por la vía electoral, o sea asumiendo el control de los poderes Ejecutivo y Legislativo; se plantean algunos aspectos conceptuales y pragmáticos que podrían fortalecer este movimiento, de manera que pueda alcanzar sus objetivos en el plazo medio (10 años).
Las poblaciones indígenas están siendo absorbidas por la cultura criolla ladina imperante a un ritmo acelerado. Quizá sea demasiado tarde para crear un Estado plurinacional en Guatemala y el movimiento tendrá que redefinir sus objetivos en el camino, permaneciendo su cada vez mayor participación en la política nacional, como pueblos con igualdad de derechos. La evolución social es un proceso abierto.
II. Lo plurinacional
Un estado plurinacional es una organización político – administrativa integrada por dos o más naciones, usando esta expresión en un sentido amplio y pudiendo sustituirlo por vocablos como regiones, comarcas o hasta alguna palabra indígena. En Guatemala existe una sola nación reconocida por el Estado, la criolla ladina. Para que se pueda hablar de un Estado plurinacional se deberá incluir a más naciones, las cuales estarían conformadas por pueblos de origen maya, xinca y garífuna.
Se entiende por nación un pueblo asentado sobre un territorio con el cual se identifica y sobre el cual ejerce un control satisfactorio, tanto en lo jurídico como en lo administrativo. La importancia de este territorio es por lo general tanto sagrada como económica Se define como pueblo a un grupo sociolingüístico que ya ha adquirido una identidad común, por lo general en torno al idioma.
Un Estado Plurinacional en Guatemala permitirá y fomentará:
a. El autogobierno de las naciones que lo integren, descentralizando y redistribuyendo las atribuciones de sus organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
b. El control de las naciones sobre aquellos territorios que considere indispensables en lo sagrado y en lo económico, o los que requiera para subsistir y prosperar.
c. La gestión, por parte de las naciones, de los recursos tributarios que les correspondan y la facultad de proponer nuevos impuestos y arbitrios a la Asamblea del Estado Plurinacional.
d. La injerencia de las naciones en aquellas políticas y actividades que el gobierno del Estado Plurinacional realice en el territorio autónomo, tales como desarrollo económico, cultural, educativo, social, salud, vivienda, empleo, bienestar social, aplicación de la justicia, conservación y manejo de los recursos, acceso al territorio, conservación de la naturaleza, seguridad, planes de vida y los relacionados con los derechos de la mujer.
e. La oficialización del idioma de la nación, equiparándolo con el castellano dentro del territorio autónomo.
Para una descripción más detallada de lo que podría ser un Estado plurinacional en Guatemala se puede acceder a http://bit.ly/2m2LBYM.
III. El movimiento indígena campesino
Su evolución ha sido continua a partir de la década de los años noventa, con algunas organizaciones asumiendo el protagonismo por un tiempo y luego cediéndoselo a otras. A nivel local y departamental también ha surgido un gran número de movimientos cuyos objetivos coinciden en afirmar la identidad indígena y resistir la aculturación. Estas organizaciones han tenido y tienen diferentes agendas y programas de trabajo, por lo que se hace importante intentar definir algunos denominadores comunes.
El objetivo de crear un Estado plurinacional podría ser uno de esos denominadores comunes. El Estado es criollo ladino es una metamorfosis que ha experimentado del Estado Colonial, con un reconocimiento somero de la identidad y algunos derechos indígenas; Un Estado plurinacional, en cambio, incluirá a por lo menos una nación maya, xinca o garífuna.
La estructura económica del Estado criollo ladino se basa en el tratamiento de los indígenas como ciudadanos de segunda categoría, el cual ha sido heredado de la Colonia. Lo logra a través de políticas que conllevan una negación cultural, a veces implícita; también por medio de la exclusión social y económica sistemática; y apoyándose en el racismo. Para diferenciarse del Estado criollo ladino, un Estado plurinacional tendría que incluir a una o varias naciones con un imaginario y una forma de operar de naturaleza decolonial.
Se entiende por decolonial aquello que afirma valores, actitudes y acciones distintos a los Occidentales propios de los países colonizadores. Estos últimos se caracterizan por el materialismo, la competencia, el patriarcado y el favoritismo, todos ellos valores judeocristianos derivados del Viejo Testamento; también por la caridad, la fraternida, la humildad y la culpa predicados en el Nuevo Testamento; y sobre todo por la dualidad generada por la coexistencia de estas dos formas antagónicas de ver el mundo, llevada hasta la psicosis por personajes como Pedro de Alvarado.[1] El conquistador y colonizador europeo navegaba bajo la bandera de extender la fe de Cristo, pero llevaba en las bodegas de sus carabelas y en las alforjas de sus caballos los antivalores del Viejo Testamento, los cuales sacaba a relucir y utilizaba, a su conveniencia. Todo esto es un reflejo de misma la naturaleza humana, que se debate entre el individualismo y lo social, entre la cooperación y el egoísmo, lo cual explica en gran medida el éxito de esta religión.
En cuanto las cosmovisiones no Occidentales, la maya por ejemplo privilegia el agradecimiento, el respeto y la unidad con la naturaleza y el Cosmos, valores que fueron desarrollados en el hábitat de abundancia de Mesoamérica, en contraposición con las carencias de las tierras bíblicas. Su noción de unidad con todo lo que existe, incluyendo lo cósmico, lleva a los mayas a ser calendáricos y cabalísticos; la Conquista y la Colonia, por ejemplo, caen dentro del ciclo Bolom Tiku, 468 años conocidos como los Nueve Inframundos o los Nueve Infiernos.[2] La identidad maya trasciende los límites personales e incluye a la familia, a la comunidad y al entorno. Esta integración se refleja en la persona con mentalidad comunitaria, quien se resiste a tener «dos caras…, mostrar dos corazones»[3].
Los valores decoloniales se pueden manifestar, o no, en los objetivos, aspiraciones y forma de operar de las organizaciones indígenas campesinas y sus integrantes. ¿Se aspira al Buen Vivir o se privilegia el desarrollo económico de corte neoliberal? ¿Se busca crear y mantener el espíritu de comunidad o se actúa en forma competitiva? ¿Se excluye a algunas personas por razones arbitrarias o se busca la inclusión? ¿El liderazgo es colectivo o centralizado en una persona o en un pequeño grupo? ¿Las decisiones se toman en forma democrática, por consenso o hasta que «todos salen contentos»[4]? ¿Hay consistencia en las actuaciones o se trabaja a conveniencia, según la coyuntura? Estos criterios pueden ser utilizados para que las organizaciones que se definen como indígenas se evalúen a sí mismas y entre sí, encontrando, o no, puntos en común.
Aplicar estos criterios a las organizaciones existentes cae fuera del alcance del presente artículo y además el autor, como kaxlan,[5] no tendría las credenciales para hacerlo. Se mencionan como punto de partida, el cual podrá ser evaluado, modificado y hasta descartado por las mismas organizaciones. Para propósitos del presente artículo, sin embargo, sirven como una definición concreta, aunque discutible, de lo que podría considerarse decolonial.
Hay más de una veintena de organizaciones comprometidas con la afirmación de la identidad maya, que tienen presencia a nivel nacional. Además está el Parlamento Xinca, la Organización Negra Guatemalteca - ONEGUA, Afroamérica XXI y varias otras organizaciones garífunas con alcance transfronterizo, al igual que esta última. La mayoría de las organizaciones mayas está asociada en la Convergencia Nacional Maya Waquib’ Kej; se exceptúan los 48 Cantones de Totonicapán y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos – MLP – retoño de CODECA – Comité de Desarrollo Campesino. Este último es miembro de la recién creada Plataforma para la Defensa de la Tierra.
A. Convergencia Nacional Maya Waqib´Kej.
«La Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´Kej es una instancia conformada por organizaciones Mayas y Campesinas de Guatemala con el propósito de coordinar la articulación de las luchas del Pueblo Maya». – Página web.
Está conformada por:
a- Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras – AGIMS
b- ASOCIACIÓN AJKEMAB’ RECH K’ASLEMAL -AJKEMAB’
c- Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Guatemala -AMARC
d- Asociación de Desarrollo Integral –ASCODIMAYA
e- Asociación de Servicios Comunitarios de Salud -ASECSA
f- Asociación -IDEI
g- Asociación -CALDH
h- Asociación -CEIBA
i- Coordinadora Juvenil de Comalapa -CJC
j- CNPRE
k- Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala -CONAVIGUA
l- Comité de Unidad Campesina -CUC
m- Defensoría Maya Ch´orti -DEMACH
n- Movimiento de Jóvenes Mayas -MOJOMAYAS
o- Asociación Maya -Uk´u ´x B´e.
B. Plataforma para la Defensa de la Tierra
Su propósito es defender a los movimientos sociales ante la criminalización y persecución que puede sobrevenir con la implantación de Estado de Sitio en algunos municipios, el cual le podría dar carácter legal a la persecución de sus líderes. La integran las siguientes organizaciones:
a. Comité Campesino del Altiplano (CCDA)
b. Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)
c. Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC)
d. Central Campesina Chortí “Nuevo Día”
e. Organización de Mujeres Guatemaltecas Mamá Maquin
f. Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP)
Todas estas pertenecen a la Coalición Internacional para el Acceso a Tierra (ILC).
C. Movimiento para la Liberación de los Pueblos – MLP y Comité de Desarrollo Campesino – CODECA
CODECA/MLP amerita mención separada. CODECA nació en 1992, con el propósito de luchar por los derechos a la tierra y los derechos laborales de los campesinos. Entre sus fundadores había exintegrantes de organizaciones insurgentes, ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil – PAC creadas por el gobierno para combatir la insurgencia y hasta exsoldados. Con el tiempo se extendió a 21 de los 22 departamentos del país e incluso a los Estados Unidos, para tratar de integrar a los migrantes en ese país. Como parte de su desarrollo hizo suya la resistencia de comunidades rurales ante el cobro desproporcionado y arbitrario de energía eléctrica[6]; estas comunidades dejaron de pagar el servicio y se conectaron en forma directa.
La constancia y consistencia del movimiento le fueron ganando adeptos hasta alcanzar cientos de miles. Su toma de decisiones es asamblearia; las asambleas comunitarias se realizan cada quince días y las departamentales en forma mensual. La coordinación nacional actúa en forma ejecutiva, haciendo esfuerzos por «leer» las aspiraciones de las bases y presentarles opciones que vayan en consonancia.
CODECA propone la creación de un Estrado plurinacional a través de lo que denomina una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. En 1985 el grupo MAYAS, una facción insurgente conformada por indígenas, había propuesto a sus dirigentes guerrilleros un estado bi-nacional maya – criollo/ladino; en las últimas décadas Demetrio Cojtí y otros estudiosos plantearon la necesidad y las posibilidades concretas de crear un Estado plurinacional, a nivel académico. CODECA fue quien llevó estos planteamientos al plano político, con el documento GUATEMALA Vamos por un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional (marzo 2016, 62 p.)[7], haciendo esta meta parte central de su agenda.
En diciembre de 2016 CODECA fundó el Movimiento para la Liberación de los Pueblos – MLP – como su brazo político. El MLP se inscribió ante el Tribunal Supremo Electoral – TSE – y presentó una candidata presidencial para las elecciones de 2019. Esta indígena mam obtuvo 452,539 votos, equivalentes al 10.4% del total; la candidata indígena anterior se había quedado por debajo del 4%. Este resultado electoral consolidó el componente indígena del movimiento y afirmó su presencia en el escenario político nacional.
Para incrementar su caudal electoral con miras a las Elecciones de 2023 y más allá, el movimiento indígena en su conjunto tiene la oportunidad de asumir actitudes y realizar acciones, algunas de las cuales se discuten en las siguientes páginas. Este incremento se facilitaría si se diera una mayor cohesión entre las organizaciones, la cual hasta el momento ha sido limitada, en parte por la ausencia de criterios inequívocos respecto de objetivos comunes. Por ser CODECA/MLP la organización que ha propuesto la creación de un Estado plurinacional como su principal meta, se le tomará como referencia para las reflexiones que siguen, en el entendido que desde el principio y en el camino se puede ir sumando otras organizaciones.
Aunque afiliado al MLP, el autor se considera un simpatizante externo a esta organización, sin injerencia en su toma de decisiones. Sus puntos de vista no reflejan las políticas o intenciones de la misma. En vista de que un Estado plurinacional se perfila como una fase promisoria en la evolución social de Guatemala y por ser CODECA/MLP su más serio proponente, sin embargo, su intención es aportar lo que está a su alcance para apoyar y acelerar ese proceso. Además de hacer justicia a las aspiraciones culturales, económicas y espirituales de los pueblos indígenas un Estado plurinacional puede facilitar la creación de paradigmas alternativos al Occidental, una opción valiosa para la Humanidad.
IV. La resistencia y la propuesta
La génesis y el desempeño del movimiento indígena campesino CODECA/MLP han sido de resistencia, ante lo que percibe como abusos de la clase patronal y empresarial y de un Estado que funciona a su servicio. Luchar por los derechos a la tierra es defenderse de la agresión de un Estado que ha limitado el acceso de los campesinos a tierras cultivables a su mínima expresión; muy por debajo del nivel de subsistencia, como los indicadores de desnutrición rural lo demuestran. Luchar por los derechos laborales es defenderse de la agresión de patronos que mantienen el salario mínimo por debajo del costo de la canasta básica y quieren bajarlo más todavía. Defender a las comunidades que se niegan a seguir pagando por un servicio de electricidad de mala calidad y en condiciones onerosas es hacer propia la resistencia de ellas.
Todo esto es válido y por lo tanto es previsible que el movimiento siga en la ruta de la resistencia. La consistencia que ha demostrado le seguirá ganando simpatizantes y adeptos entre los excluidos, que son mayoría. Sin embargo, una parte significativa de esta misma población marginada carece de un horizonte de planeamiento que le permita vislumbrar los resultados y beneficios de un Estado plurinacional en el largo plazo. Desarrollar una dimensión propositiva puede permitirle al movimiento convertirse en una opción política para esta población que tiene la visión puesta en el corto y medio plazo también.
La dimensión propositiva no podrá evitar ser un reflejo del movimiento mismo, en particular el grado en que sea de naturaleza decolonial. Los beneficios materiales que propondría estarían más relacionados con el Buen Vivir que con el desarrollo neoliberal; es decir, una afirmación de los valores culturales, satisfactores materiales y formas de vida no Occidentales; éstos no serán idénticos para mayas, xincas y garífunas, por lo que cualquier ejemplo sería parcial. Aun así, puede mencionarse que en el pensamiento maya se considera procedente tomar de la naturaleza sólo lo suficiente para vivir y hacerlo de una manera armoniosa con el ambiente.
No se trataría de recrear un pasado mítico ni de proponer un parque temático en torno a poblaciones contemporáneas vibrantes, sino poner énfasis en aquellos valores, instrumentos y mitos que hayan sido negados, reprimidos o destruidos por la cultura Occidental, en su propensión colonizadora. Tampoco de satanizar a una cultura que gracias a su misma obsesión por lo material, su competitividad y de privilegiar el afán por sobresalir ha desarrollado una tecnología asombrosa en su alcance y variedad, aunque a un costo social y ambiental incalculables. Se trata de dar la oportunidad a que las culturas alternas puedan afirmarse, dándoles a los instrumentos Occidentales un uso apropiado y no suntuario ni aspiracional.
Las comunidades en resistencia y otras afiliadas a CODECA pueden servir de punto de partida para poner en ejecución actividades propositivas, que sirvan de paradigma de lo que podría ofrecer un Estado plurinacional. En estas comunidades, la actividad del servicio de electricidad puede ser un anclaje para poner en práctica acciones que promuevan el bienestar económico de sus poblaciones; se ha hablado de cooperativas, asociaciones o micro regiones eléctricas, que serían operadas en forma participativa y alrededor de las cuales se podría desarrollar negocios familiares, microempresas o empresas comunitarias. Lo mismo puede hacerse sin entrar al campo de la electricidad y también en poblaciones que no estén en resistencia. Con todo esto el movimiento estaría siendo congruente con el nombre de su antecesor y gestor, el Comité de Desarrollo Campesino.
Las áreas urbanas marginales excluidas y pobres están compuestas, en su mayor parte, por inmigrantes del campo y sus descendientes; en esencia, campesinos que se han visto obligados a trasladarse a la ciudad, en busca de las oportunidades que el campo invadido y expropiado les ha negado, aunque también deslumbrados por las luces de las ciudades. Un movimiento indígena campesino puede ser un interlocutor natural para estas poblaciones, sobre todo si consigue rescatar lo que quede de valores comunitarios, antes de que desaparezcan bajo el individualismo de la sociedad criolla ladina neoliberal. Al igual que en las comunidades rurales, el despertar de actitudes de conciencia social y de resistencia pueden ir acompañadas de propuestas de actividades que propongan generar bienestar en el corto plazo. Para consolidar estos esfuerzos se puede potenciar las relaciones que aún existen entre los marginados urbanos y las comunidades rurales de las cuales emigraron, promoviendo el intercambio artesanal y comercial, por ejemplo. Además, la información, la motivación, la organización y los contactos ayudan a la creación y evolución de actividades que promueven el bienestar, a través de las economías locales.
Sea cual fuere la forma que tome, se enfatiza la importancia de pasar de la oposición y la resistencia a la creación de paradigmas que ofrezcan un mejor porvenir, no sólo para el beneficio de las poblaciones afectadas, sino también para que otras poblaciones apoyen cada vez más y con menos reservas el movimiento. Esto permitirá lograr un mayor caudal electoral, manteniendo consistencia con sus objetivos y modus operandi.
V. Lo indígena y lo campesino
La naturaleza de un Estado plurinacional es incluyente. Indígenas, ladinos y criollos tienen cabida en igualdad de condiciones, lo mismo que los campesinos no indígenas. Sin embargo, el vector propositivo no deja de ser decolonial y por lo tanto fincado más en lo indígena que en lo ladino y lo criollo, por lo que la identidad del movimiento, lo que lo diferencia de otros movimientos, es lo indígena. Si se relegara a segundo plano se correría el riesgo de ladinizar el movimiento, lo cual podría dar como resultado un Estado plurinacional en el fondo no diferenciable del Estado criollo ladino existente. Lo indígena incluye a lo maya, lo garífuna y lo xinca.
Esta definición tendría varias implicaciones. En lo espiritual, pondría al Cristianismo en igualdad de condiciones respecto de las cosmovisiones indígenas. En lo económico, privilegiaría modelos que aspiren al Buen Vivir sobre modelos de desarrollo de corte neoliberal u Occidental. En lo institucional y empezando desde la misma Constitución, se definiría el objeto del Estado no sólo como la protección y el bienestar del individuo y de la familia, sino también de la comunidad y del entorno físico y natural; el derecho de los pueblos tendría la misma importancia operativa que el derecho republicano. En lo político se propondría, en forma preferencial, candidatos representativos de lo indígena sobre aquellos que representen lo criollo o lo ladino.
Algo análogo ocurriría en las áreas de salud, agricultura, educación, seguridad, cultura, vivienda, infraestructura, energía, recursos naturales. Con esto no se quiere dar a entender que se estaría proponiendo construir calzadas de piedra con maza y azadón, sino que no harían falta seis pistas ni garitas de peaje para que los productores rurales tengan acceso a los mercados de sus productos. Al reorientar las prioridades y modificar las formas de tomar decisiones y asignar contratos, sin embargo, sería inevitable modificar algunos de los enfoques y modelos constructivos y operativos.
La mayoría de los campesinos guatemaltecos es de extracción indígena. La afirmación de lo indígena en el movimiento motivará a no pocos campesinos a re-clamar sus raíces, las cuales perderían el estigma que les ha sido impuesto a través de lo Colonial. Esta afirmación debe ser algo positivo e incluyente, un punto de referencia o un faro de orientación y no una razón más para crear o fomentar divisiones; servirá asimismo para desterrar cualquier rastro de racismo dentro del movimiento. Cuando el Estado plurinacional ya esté implementado se deberá tratar a todas las naciones con ecuanimidad; se está hablando de la identidad de un movimiento para la creación de ese Estado con implicaciones en su naturaleza futura, pero no de caer en un fascismo indígena.
La afirmación de lo indígena consolidará el caudal electoral del movimiento entre sus constituyentes, sumando a quienes estén dispuestos a re-clamar su identidad, aunque lo puede mermar entre quienes la nieguen o profesen racismo.
VI. La Izquierda
El concepto de igualdad social, en contraposición a la noción de que las diferencias sociales son algo natural, es un concepto Occidental asociado con la Izquierda; es una de las aportaciones de esta cultura que se considera deseable por cualquier movimiento que aspire a reivindicar los derechos humanos, junto con la equidad de género y la democracia. En tanto que movimiento de reivindicación de los derechos de los pueblos, el movimiento indígena campesino comparte con la Izquierda el ideal de la igualdad social.
La Izquierda ha tratado de hacer realidad esta aspiración a través del tiempo, en diversos países y circunstancias, en diferentes formas y con diferentes grados de éxito. Un movimiento indígena campesino comparte los ideales de todos los movimientos de Izquierda, sin que por fuerza deba avalar de manera incuestionada todos aquellos experimentos sociales que vulneren de manera sistemática otros derechos humanos. El fin no justifica los medios.
Asumiendo esta postura, cesaría el dogma de apoyar de manera irrestricta y como reflejo condicionado cualquier experimento social sólo porque tiene pretensiones de igualdad o se declare izquierdista o anti imperialista, aunque a veces valga la pena aliarse contra un enemigo común. La Guerra Fría es ahora multipolar, pero sobre todo multinacional; una guerra por el imaginario. El movimiento indígena campesino no se definiría como socialista, ni comunista, ni marxista, sino como indígena maya, xinca y garífuna; no Occidental, decolonial.
Esto tendría consecuencias en planes de gobierno, contenidos de declaraciones, alianzas, escogencia de representantes, líderes y portavoces y la imagen del movimiento mismo. Algunos de sus miembros más representativos ya han expresado esta actitud: la candidata presidencial en las recientes Elecciones declaró de manera espontánea «yo no soy de Izquierda». Sin desvirtuar los esfuerzos de otras colectividades por alcanzar la igualdad social, el corazón del movimiento es indígena, afirmación que le quitará el sambenito de pertenecer a una Izquierda a ultranza entre algunos sectores progresistas, sin deteriorar su imagen ante los no racistas.
Algunos intelectuales de Izquierda han apoyado el movimiento en aspectos como la elaboración de Planes de Gobierno, currículos de candidatos y concientización de habitantes urbanos. Este trabajo ha sido valioso y su continuación y diversificación en aspectos antropológicos y económicos podrían enriquecer el discurso político de los cuadros de liderazgo indígena. Éstos, sin embargo, deberán interpretar y traducir todas estas aportaciones al lenguaje de su cosmovisión y ponerlas en práctica de una manera consistente con ella.
VII. Lo rural y lo urbano
La exclusión y el racismo tienen sus efectos más devastadores en el campo, generando pobreza, desnutrición infantil y desesperanza. Sin embargo, Guatemala es un país macro cefálico, por lo que la capital sigue siendo importante y la presencia del movimiento indígena campesino en ella también. En menor escala algo análogo ocurre con las principales ciudades; Quetzaltenango, Escuintla, La Antigua, Huehuetenango, Cobán.
Las ciudades, sobre todo la capital, concentran las sedes de las organizaciones obreras, estudiantiles y hasta indígenas; también los movimientos políticos y sociales de alcance nacional. Comunicarse y coordinar acciones con ellos es una labor prioritaria. Los obstáculos para hacerlo en forma efectiva, sin embargo, son también significativos.
Para principiar, está la presunción urbana de que el nivel de información y entendimiento sobre temas nacionales e internacionales es más alto en la ciudad que en el campo. Esto lleva a relegar a los habitantes rurales al estatus de pueblerinos. En el sentido convencional esto puede ser cierto, pero debe reconocerse que si se busca decolonizar el pensamiento las actitudes y acciones no pueden basarse en criterios convencionales. Los simpatizantes urbanos debemos aprender a reconocer, aceptar y utilizar en beneficio del movimiento la sabiduría y la forma de ver el mundo indígena y campesina.
Como consecuencia de nuestra mayor exposición a la cultura Occidental, los habitantes urbanos tenemos una mente más colonizada. Nuestras aspiraciones y «fantasmas» se ven más influenciados por los medios publicitarios, los espectáculos públicos, la televisión, el cine digital y los medios de comunicación, todos ellos convencionales en el sentido que provienen o son manufacturados dentro de los cánones de la cultura Occidental. Nuestro imaginario ha sido formado dentro de estos cánones y aunque en teoría admitamos concepciones alternativas del mundo y estemos de acuerdo con el Buen Vivir, en la realidad y en la práctica nuestros valores, instrumentos, costumbres, tradiciones y casi todos nuestros mitos y aspiraciones siguen siendo occidentalizados; aparte es que a todos nos gusten los platillos indígenas, como el tapado, el jocón y el pepián.
Con frecuencia los mitos se cristalizan en ideologías. Uno se declara capitalista, socialista, comunista, militarista, neoliberal, progresista, ambientalista, feminista o asume cualquiera de las otras etiquetas de proveniencia Occidental, sin cuestionar su epistemología. Esto rigidiza la percepción, haciendo que aunque las nociones alternativas penetren a nivel intelectual, a nivel emocional rebotan contra las paredes transparentes pero infranqueables de nuestros imaginarios colonizados. Bolivia misma está experimentando los efectos de esta colonización, conforme crecen y se empoderan las capas medias urbanas y salen a relucir algunas de sus aspiraciones occidentalizadas.[8]
Todo lo anterior hace que los activistas urbanos nos creamos con mayor capacidad de liderazgo intelectual y pretendamos definir agendas, de lo cual el presente artículo no escapa. Se debe estar en guardia contra esta percepción y siempre enfatizar el liderazgo indígena campesino. Esto requiere deponer la soberbia intelectual y sobre todo aprender a escuchar; también se debe seguir cultivando el mecanismo de toma de decisiones asambleario, de manera más representativa y sistemática aún y con mayor participación de los cuadros urbanos.
Como se mencionó, un alto porcentaje de los marginados urbanos son de proveniencia rural y algunos aún mantienen contacto con sus comunidades. Estas relaciones podrían servir de base para establecer puntas de lanza del movimiento en áreas marginales urbanas; el coordinador nacional de CODECA tiene ésta última como una de sus aspiraciones. El componente del movimiento conocido como CODECA Urbana ha incluido esta tarea en su programa de actividades a través de los Círculos de Trabajo que ha creado, en especial el de Enlaces y Vinculaciones. Rescatar y cultivar el sentido comunitario a través del movimiento podría ser un salvavidas en el proceso de individualización alienante neoliberal de la cultura criolla ladina.
VIII. Las alianzas
El padrón electoral de Guatemala fue de 8, 149,793 votantes en 2019[9]. La abstención en la Primera Vuelta fue del 38%, resultando en 5, 052,871 votantes efectivos. La candidata del movimiento indígena campesino quedó en cuarto lugar con 452,539 votos, mientras que el candidato que quedó en segundo lugar obtuvo 608,083, una diferencia de 155, 544 votos. Si las mismas condiciones se mantuvieran para 2023, con el crecimiento demográfico esta diferencia podría ser de unos 170,000 votos, pero por supuesto que las condiciones van a cambiar. No obstante, con base en la experiencia de 2019, llegar a la Segunda Vuelta en las próximas Elecciones no parecería ser una meta inalcanzable.
En la Segunda Vuelta 2019 el candidato ganador obtuvo 1, 907,767 votos, equivalentes al 57.95% de los votos válidos, que fueron 3, 291, 811. En orden a lograr el control del Ejecutivo y Legislativo para convocar a una Asamblea Constituyente Originaria, el movimiento indígena campesino tendría que incrementar su caudal electoral en millón y medio de votos, tomando en cuenta el crecimiento demográfico. Es decir, más que triplicar la cifra que obtuvo en 2019.
Quizás el movimiento no necesitaría alianzas para pasar a la Segunda Vuelta en las Elecciones 2023, pero sin lugar a dudas las requerirá para ganar la Presidencia y el Congreso. No reconocerlo es pensamiento mágico. Tampoco es indispensable ganar las próximas elecciones; el movimiento puede seguir creciendo como lo ha hecho hasta ahora y su proceso tomar varios períodos electorales más. Sin embargo, también tiene enemigos poderosos y debe prevenirse contra una guerra de desgaste, por lo que conservar y aumentar el impulso sería lo más aconsejable.
La naturaleza incluyente de un movimiento que aspira a crear un Estado plurinacional, su convicción en cuanto a la igualdad social y los aspectos pragmáticos de ganar las Elecciones hacen recomendable establecer y mantener una política de alianzas y tratar de establecerlas con las organizaciones receptivas, principiando por aquellas de naturaleza indígena y campesina. El criterio central para establecer estas alianzas sería que la otra organización también tenga como objetivo político principal la instauración de un Estado plurinacional a través de una Asamblea Constituyente Originaria. De este punto en común se derivarían todos los demás parámetros, que incluirían la ausencia de racismo, los procedimientos asamblearios en la toma de decisiones, la voluntad de ceder el liderazgo intelectual y político a las asambleas de representantes enriquecidas con miembros de las nuevas organizaciones y las candidaturas. Para ello será necesario explicar lo que es un Estado plurinacional en un lenguaje simple y accesible, de manera que todos posibles adeptos lo entiendan.
Manteniendo la mecánica asamblearia, toda alianza deberá ser consultada y luego presentada ante la asamblea de representantes comunitarios, para que sean ellos quienes tengan la primera y la última palabra.
IX. La formación política
El movimiento indígena campesino se encuentra en un proceso de constante formación política. Se hacen todo el tiempo reuniones a nivel comunitario, donde los indígenas y campesinos participan en forma interactiva. Se utilizan radios comunitarias y cadenas de radio para transmitir el mensaje social y político del movimiento y hacer convocatorias.
Aun así, puede haber mejoras, tanto en los temas como en los medios. Por ejemplo, el lema de campaña del Movimiento para la Liberación de los Pueblos – MLP – para la primera vuelta fue «Volcancito visto, volcancito marcado», refiriéndose al logotipo del partido. A pesar de ello, los candidatos a diputados del movimiento alcanzaron sólo 119 229 votos, el 26% de los que logró la presidenciable, ganando nada más un escaño en el Congreso. Agrupaciones fundadas al mismo tiempo pudieron elegir a muchos más diputados, habiendo sacado mucho menos votos en las presidenciales. ¿A dónde fueron a parar los votos de las tres cuartas partes de simpatizantes, los 333,310 electores que votaron por la candidata del movimiento pero no por sus diputados?
Algunos no votaron o votaron nulo. Los votos válidos emitidos en las elecciones al Congreso fueron 4, 040,505, en comparación con 4, 398,574 en la presidencial, una diferencia de 358 069 votos. Otros quizá votaron por candidatos de otros partidos, sobre todo en el interior, donde funciona más el conocimiento y las relaciones personales. Aun así, es obvio que la disciplina y el mensaje electoral pudieron haber sido mejores: «Volcancito visto, volcancito marcado…en todas las papeletas», aspecto en el que habrá que trabajar en lo sucesivo, si se quiere mejorar los resultados electorales a nivel del Congreso. Controlarlo será indispensable para convocar a la Asamblea Constituyente Originaria y crear el Estado plurinacional.
En una primera aproximación, el concepto de un Estado plurinacional puede resultar complejo, pero una vez explicado cualquiera lo entiende, como el autor pudo constatar cuando lo presentó ante una asamblea departamental de CODECA, en noviembre 2017. Sin embargo, para hacerlo del conocimiento de la población general por medios masivos haría falta describirlo en un lenguaje sencillo y con ilustraciones; o a través de un video corto y hasta con caricaturas. Esto contribuiría a relacionar las metas del movimiento con el instrumento que ha elegido para alcanzarlas.
El movimiento MLP/CODECA tiene entre sus mayores fortalezas su autenticidad y su consistencia. Éstas nacen de estar compuesto por personas sinceras y sencillas, luchando por la liberación de sus pueblos y la igualdad social, sin agendas personales ulteriores ni ambiciones políticas a conveniencia. Su misma legitimidad, sin embargo, lo hace a veces naif en cuestiones políticas y en este sentido no hay nada que se pueda o se deba hacer, sin arriesgarse a vulnerar su esencia. No obstante, al haberse metido a luchar en la arena política le tocará aprender por lo menos algunas de sus técnicas de evasión y ataque. Si el presente artículo logra generar discusiones e inspirar actitudes que lleven hacia una mayor unidad de los movimientos y a su eventual victoria electoral a través de un mayor alcance tanto urbano como rural, habrá cumplido con su cometido.
Notas
[1] Herido de muerte durante varios días y consciente de las atrocidades que había cometido, se arrepintió y le rogó a la Virgen y a todos los santos por la salvación de su alma.
[2] Squirru, Ludovica y Carlos Barrios, Kam Wuj: El libro del destino - Astrología maya, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, s.f., p. 102
[3] Paxbolonoacha, cacique Acalá, cuando lo instigaron a conspirar contra Cortés; en Scholes, France V. y Ralph L. Roy, The maya chontal indians of Acalan - Tixchel, (Washington: Carnegie Institution of Washington, 1948). El Conquistador se enteró de la conspiración e hizo ahorcar a Cuahutémoc, al señor de Tacuba y a otros nobles aztecas que llevaba de rehenes.
[4] Criterio q’qanjob’al para establecer si una reunión fue o no exitosa.
[5] No indígena, en q’eqchi’.
[6] Se incluye un cargo por alumbrado público que casi nunca se recibe y no es proporcional al consumo; con frecuencia se factura cada dos y a veces cada tres meses, haciendo muy difícil que los usuarios rurales se mantengan al día, lo cual lleva a la suspensión del servicio.
[8] Pinto Quintanilla, Juan Carlos, conferencia dictada en UNSITRAGUA, 2019.
[9] Todos estos son datos del Tribunal Supremo Electoral; la aritmética es del autor.