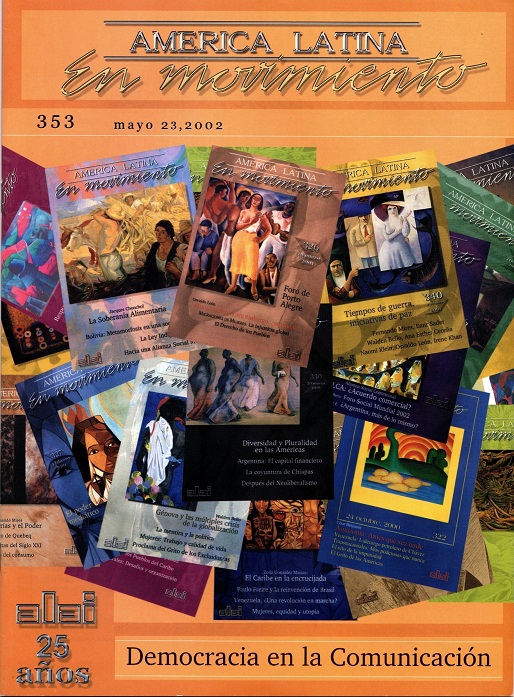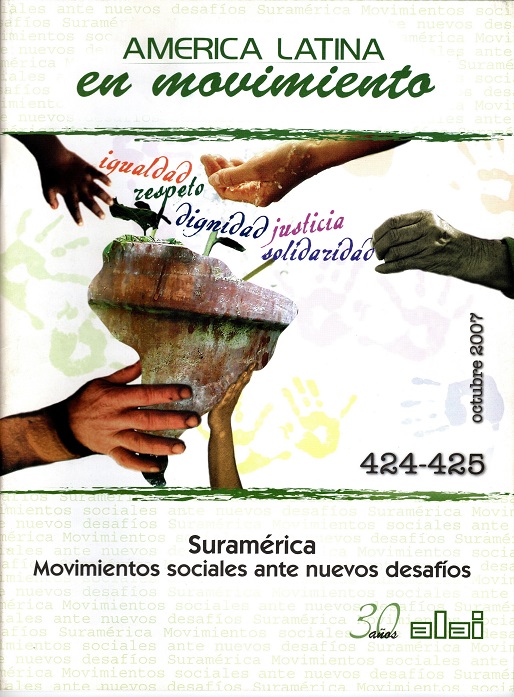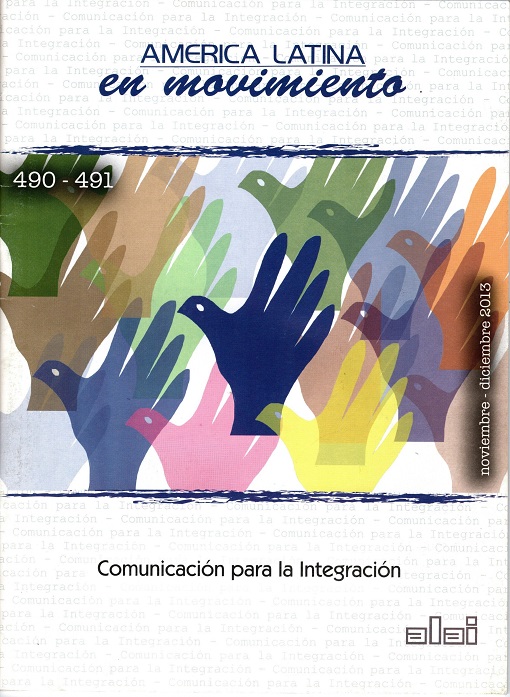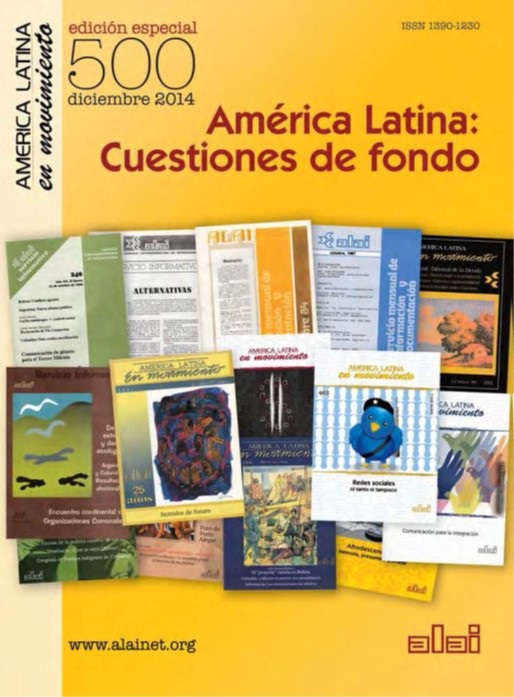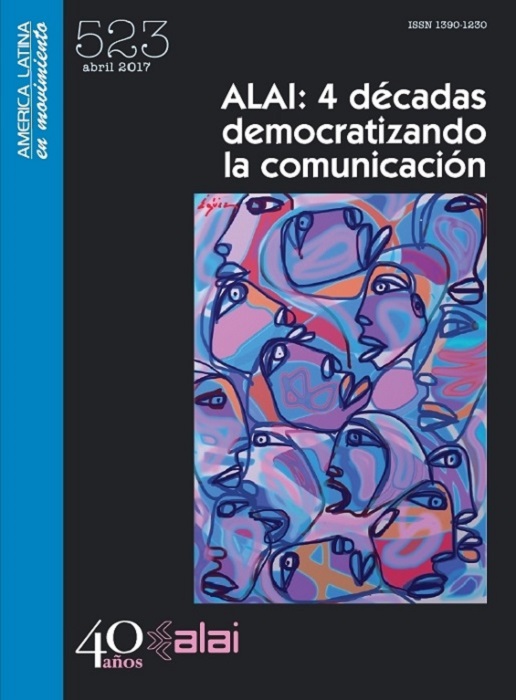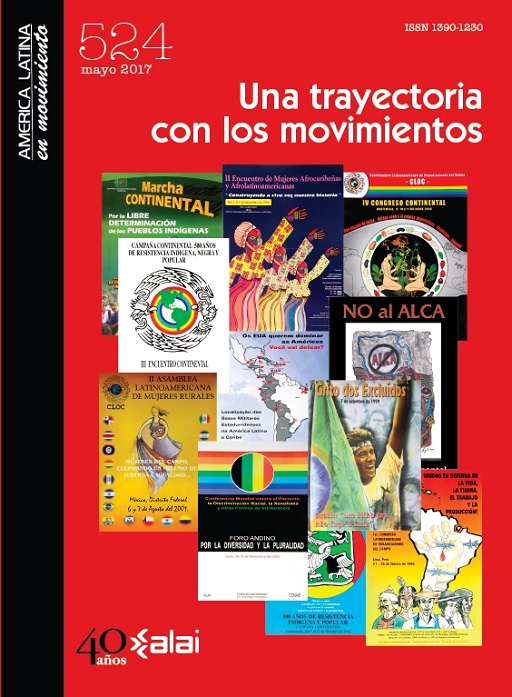Macroeconomía de la Sequia
- Opinión
La sequía azota a las economías de los países centroamericanos, en especial a aquellos localizados en el llamado corredor seco regional (Nicaragua, El Salvador y Honduras). Se trata de un problema estructural agravado por el cambio climático que peligrosamente alarga el periodo o meses de sequía a costa del periodo o meses de lluvias. Esta sequia no sólo afecta los cultivos y la producción alimentaria, sino también otros rubros como la ganadería bovina, el camarón, azúcar, palma africana, frutales y bosques. Hay que convivir con este problema señala la FAO y minimizar sus riegos, pero las soluciones propuestas privilegian políticas de compensación social, importaciones masivas y entrega de alimentos a las familias afectadas, más que aquellas orientadas a proteger dicha producción y las fuentes de agua.
En el caso de Honduras los daños son mayores, ya que los efectos de la sequía cada año son más visibles en áreas de cultivos y cabezas de ganado que se pierden, las fuentes de agua y ríos secos y el aumento del número de familias en riesgo alimentario. Se reporta más de 200,000 familias afectadas por la sequía y pérdidas de la producción de granos básicos arriba del 60%. Estas familias se localizan mayormente en el corredor seco nacional que abarca municipios de Choluteca, Valle, Francisco Morazán, La Paz, parte del Paraíso y Lempira. Desde hace cinco años una solución ensayada es el mapeo y focalización de las familias vulnerables y afectadas, las cuales son atendidas con programas de entrega de alimentos y protección social, igual como el desarrollo de pequeños reservorios de agua para almacenarla. Muy pocos recursos se destinan a cambiar el patrón de cultivos y protección efectiva de las fuentes de agua; esto es, al ordenamiento del territorio donde la primera prioridad es la protección y uso racional del recurso agua.
En la actualidad el gobierno de la República con apoyo de la cooperación externa, ha creado un Frente Nacional contra la Sequía para actuar rápidamente en los municipios afectados. En este frente participan instituciones públicas, privadas e institutos de investigación como la Fundación Hondureña para la Investigación Agrícola (FHIA). Igual, según el presidente Hernández, deben participar las Universidades y los expertos en temas de riego, agua y bosque. Las acciones comprenden: a) atención alimentaria de emergencia a las familias; b) captación de aguas con micro represas y reservorios ya que el invierno esperado como “agua de mayo” será intenso en los meses de septiembre y octubre; c) elaboración de un plan maestro de aguas como instrumento para la toma de decisiones; d) fondo de restauración hídrica; e) generación de políticas sostenibles para enfrentar el cambio climático; f) mayor planificación para que la historia no se repita el próximo año.
Hay también desde la visión de la sociedad civil, caso de organizaciones campesinas, redes de mi pyme, actores de cadenas agroalimentarias y valor, ONGs y agencias cooperantes con programas de apoyo a la soberanía y seguridad alimentaria, otras acciones o propuestas que se deben considerar: a) un programa piloto de migraciones inducidas que posibilite el traslado de familias campesinas pobres y localizadas en el corredor seco a otras zonas del país, incluso para ser asentadas como relleno en grupos campesinos de la reforma agraria que tienen parte de las tierras ociosas; b) una legislación especial que prohíba la caficultura en las micro cuencas y cuencas, igual el desarrollo de proyectos ganaderos e hidroeléctricos con impactos no deseados en la producción y captación de aguas por las comunidades; c) fortalecimiento financiera del fondo de protección forestal manejado por ICF; d) incentivos económicos y asistencia técnica a productores que siembren cultivos de alta resistencia a la sequía como ser el sorgo y marañón; e) reactivación de las cadenas agroalimentarias para garantizar precios justos por los productos y financiamiento no bancario a los productores con convenios de alianzas estratégicas entre socios; e) programa de extensión agrícola como las escuelas de campo apoyadas por el Zamorano en los municipios afectados y cuyas primeras experiencias se están dando con la ejecución de un proyecto denominado SurCompite apoyado por la COSUDE, FOMIN y el gobierno de Austria.
No obstante estos esfuerzos, ya es tiempo de flexibilizar ciertas políticas económicas que afectan la producción alimentaria del país y los niveles de empleo e ingreso de la población. Lo primero es aumentar y mantener un gasto mínimo de inversión pública productiva para el sector agroalimentario y ambiental, ya que después del golpe de Estado este ha venido disminuyendo aceleradamente; segundo, hay que flexibilizar más la tasa de política monetaria para forzar con otras medidas complementarias con el uso de los encajes bancarios, bajar las tasas de interés para los pequeños productores (el crédito agrícola en Honduras es escaso en monto y el más caro de la región); tercero, dar un respiro a estos pequeños productores de alimentos y mi pyme con el nuevo régimen de facturación de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) ya que las quejas son que el gobierno está cobrando impuestos incluso de años anteriores; cuarto, elaborar una agenda complementaria a los tratados comerciales ( CAFTA-RD y Ada) que compense efectos negativos como la importación masiva y sin control de los alimentos sensibles (granos básicos); finalmente, actualizar los Planes de Desarrollo Regional bajo criterios técnicos de asignación de recursos en el presupuesto de región, sobre la base de un grupo de políticas públicas multisectoriales por cada territorio; proceso este que debe ser liderado por la Secretaria General de Gobierno (SGG).
Tegucigalpa, DC
Del mismo autor
- JOH rumbo a Nueva York 30/03/2022
- El cambio refundacional empieza con el trabajo 18/02/2022
- Xiomara Castro y la antesala al cambio refundacional 09/02/2022
- LIBRE y la transición política pactada 19/01/2022
- Xiomara Castro: se fueron, ahora hay que cumplir 03/12/2021
- El "no al fraude" debe ganar 26/11/2021
- JOH y el "bono centenario" como arma del continuismo 12/11/2021
- Honduras: FMI y estabilización económica con “cola” 04/11/2021
- Xiomara Castro sella triunfo electoral 15/10/2021
- Honduras: LIBRE y la deuda ilegítima 13/10/2021