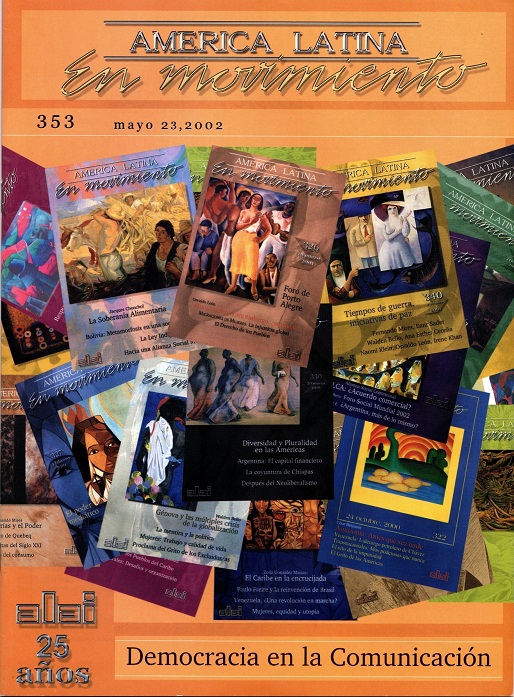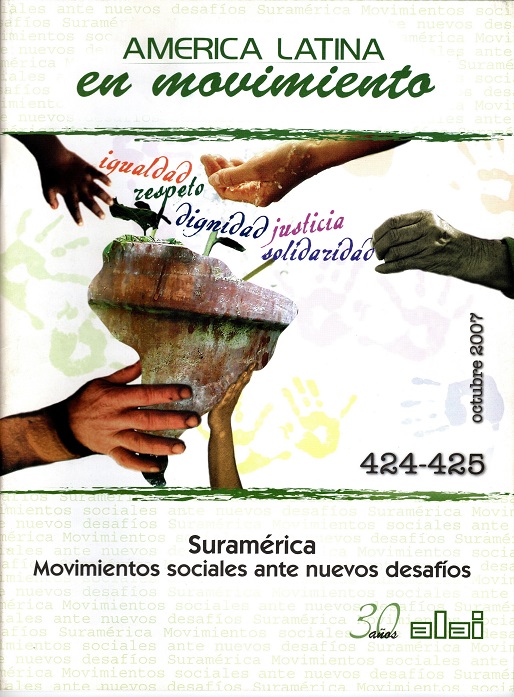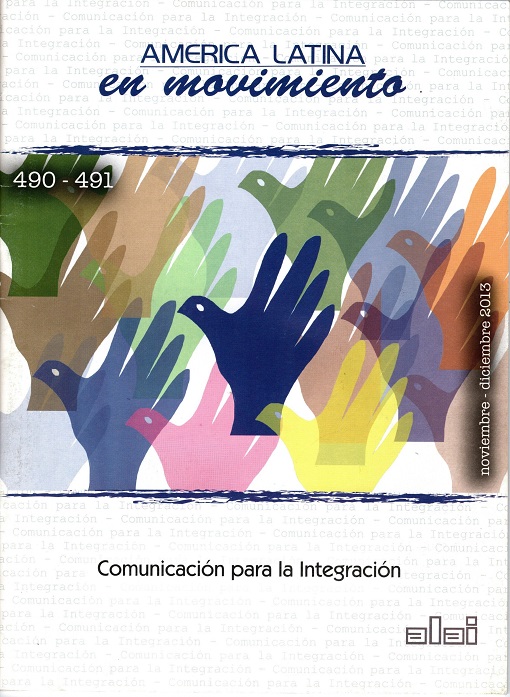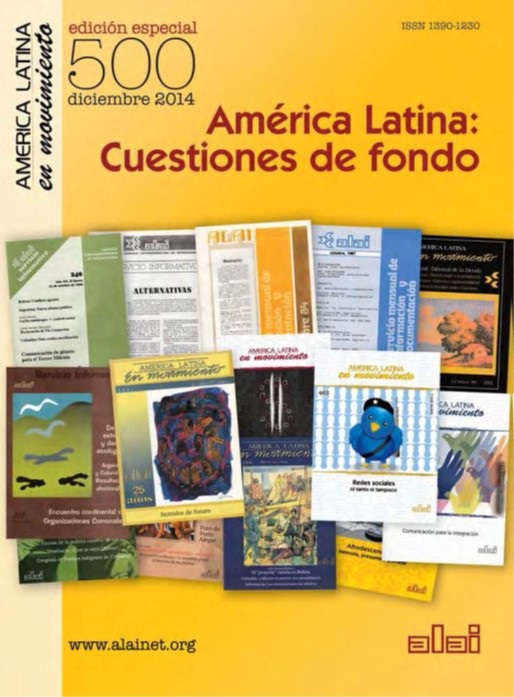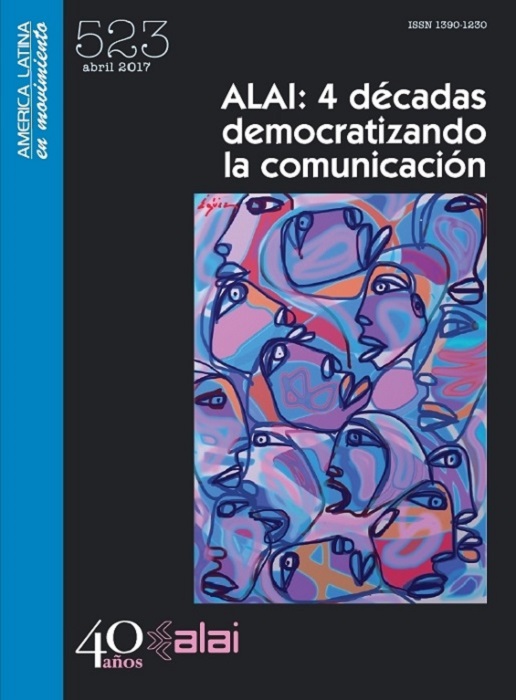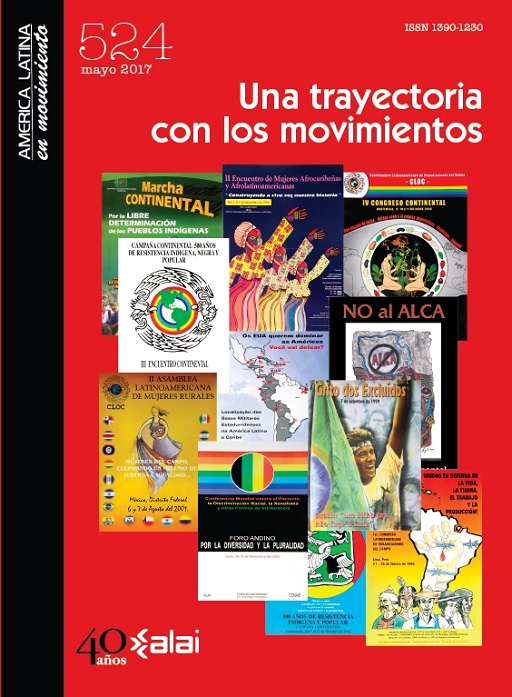Maras: ¿Nueva amenaza internacional?
- Análisis

La nueva amenaza a la seguridad nacional e internacional ahora se llama maras (1). Los gobiernos le han dado tanta envergadura a sus acciones violentas y a su carácter internacional, que ha justificado la convocatoria, en lo que va del año 2005, de dos cumbres presidenciales centroamericanas, además de decenas de encuentros de jefes policiales y ministros de defensa.
Los gobiernos de Honduras, El Salvador, Guatemala han optado por las medidas represivas y puramente policiales para tratar de contrarrestar el fenómeno de las maras, cuyo accionar se ubica desde Canadá hasta Centroamérica. Entre otras resoluciones adoptadas en la XXVI Cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), reunida a fines de junio de 2005, los representantes de los tres países mencionados, más Nicaragua, Costa Rica y Estados Unidos decidieron la creación de “una fuerza de acción rápida contra el narcotráfico, las pandillas y el terrorismo”, integrada por destacamentos militares y policiales de cada país. Acordaron también crear una base de datos en San Salvador sobre las pandillas que operan en la zona, un pasaporte único y una Orden de Detención Regional que funcionará en principio en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Recogiendo una propuesta que la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condolezza Rice, hiciera a la XXV Asamblea de la OEA, la Cumbre decidió crear una sucursal regional de la Academia Internacional de Policía en Salvador, con asesores estadounidenses. (2)
Cabe indicar que Costa Rica no aceptó participar en la fuerza de respuesta rápida ni en la iniciativa conjunta para la detención de personas. Para justificar la política de mano de dura, los gobiernos de la región a menudo sobredimensionan el componente delincuencial de las pandillas y, apoyados por ciertos medios de información, le dan un tratamiento sensacionalista. Así, en varias ocasiones, los gobiernos de El Salvador (3), Honduras y Estados Unidos han tratado de relacionar a las maras más conocidas, la Salvatrucha y la M-18, con el terrorismo internacional, y concretamente con la red Al Qaeda de Osama Ben Laden (4). No han faltado tampoco, funcionarios gubernamentales, como el Ministro de Seguridad de Honduras, Oscar Alvarez, que afirmen que las maras tendrían nexos con la guerrilla colombiana.
Ni el gobierno de Estados Unidos ni los centroamericanos han aportado pruebas y datos concretos de la relación de las maras con Al Qaeda, sin embargo, establecer este vínculo les es funcional y encuadra dentro de sus políticas represivas. Luego del 11 de septiembre de 2001, en Estados Unidos se ha generalizado una política y un discurso que trata de infundir el miedo en la población relacionando cualquier manifestación delictiva con el terrorismo. Estados Unidos ha tratado de convertir a las maras en un punto relevante de su agenda hemisférica. El Presidente George Bush, ya en marzo del 2005, consideraba el tema de las maras como un asunto de “seguridad nacional”, anunciando la creación de un fondo de 150 millones de dólares para crear una “fuerza especial” para el combate a los pandilleros.
El sociólogo Carlos Ramos, coordinador académico de FLACSO El Salvador, sostiene que en un marco de lucha contra el terrorismo a nivel mundial, y en un marco de pensar el fenómeno como un problema constreñido a la seguridad nacional, relacionar a las pandillas con el terrorismo tiene mucho impacto en la seguridad de la población, justificando y legitimando operaciones de carácter puramente policial.
En Centroamérica, la acción represiva de varios Estados contra las maras desde el 2003 forma parte de su “estrategia para vender su imagen a Estados Unidos” y obtener financiamiento para sus cuerpos policiales, según expresó Ramón Custodio, Comisionado de Derechos Humanos de Honduras. Y esta estrategia les ha comenzado a dar sus frutos.
El ministro de seguridad de Honduras, Oscar Alvarez, admitió que su institución había recibido 2,4 millones de dólares del gobierno de Washington para una supuesta ayuda policial. En Guatemala, el gobierno de Oscar Berger comenzó a recibir ayuda militar de Estados Unidos por 3.2 millones de dólares para combatir a las maras y fortalecer las tareas de control del narcotráfico, luego de que esta estuviera congelada por violaciones a los derechos humanos.
Carácter transnacional
Las maras son producto de la globalización. El origen de las dos mas conocidas, la Salvatrucha (término que fusiona dos vocablos: salvadoreño y trucha, pez que se mueve hábil y astutamente por el agua), al igual que su rival, la M 18 (de origen mexicano) hay que buscarlo en las calles de Los Ángeles, California. Hasta esta ciudad norteamericana llegaron muchos salvadoreños en la década de los 80 huyendo de la guerra que se libraba entre el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí (FMLN) y el ejército, asesorado y apoyado por Estados Unidos. Acosados por la policía y por sus rivales de la M18, ya asentados desde la década de los 70, los jóvenes decidieron agruparse en bandas para defenderse y reafirmar su identidad como salvadoreños. Por haber nacido en la calle 13, su pandilla en delante se conocerá con el nombre de la Mara Salvatrucha 13, o simplemente como la MS13. Muchos jóvenes, en lugar de encontrar un trabajo y mejores condiciones de vida en Estados Unidos, lo que encontraron fueron las pandillas. Para ellos, no había el tal “sueño americano”.
En las pandillas, se iniciaron en asaltos, robos, peleas y acciones violentas contra sus rivales para defender su territorio, pero luego se relacionaron e involucraron con las redes internacionales de tráfico de drogas o de personas. Se estima que la MS 13 tiene en sus filas entre 50.000 y 70.000 jóvenes, de ellos 10.000 están en Estados Unidos. Pero esta es una de entre las muchas pandillas que operan en varias ciudades estadounidenses y cuyos miembros serían entre 750.000 y 850.000. Solo en California hay más de 365.000 de los cuales 100.000 están en el condado de los Ángeles, según el Centro Nacional de Pandillas Jóvenes.
A raíz de los acuerdos de paz, firmados entre el gobierno y el movimiento guerrillero en 1992, y con la vigencia de las leyes migratorias, las autoridades de Estados Unidos repatriaron a miles de latinos y salvadoreños, incluyendo a reos y jóvenes delincuentes, que a su regreso fueron extendiendo su influencia y transformando a las clicas o pandillas mexicanas, hondureñas, guatemaltecas, salvadoreñas e incluso nicaragüenses.
Las maras locales absorbieron elementos de la cultura pandillera de Estados Unidos, incluyendo sus códigos lingüísticos, símbolos y tatuajes, y comenzaron a sentirse parte de una red mucho más grande e importante. “En este sentido, la migración tiene un fuerte impacto para Centroamérica en la medida en que en EEUU, desde 1993, hay políticas de deportación de pandilleros, y esto ha llevado a que las viejas pandillas de Centro América, antes localizadas, sedentarias de los barrios, violentas pero sedentarias, transformen el fenómeno del pandillerismo en Centro América y lo hagan un fenómeno transnacional.
En el caso de la mara 18 y la mara Salvatrucha lo tenemos desde Canadá hasta Panamá”, afirma Carlos Ramos. Las MS 13 y la M18 se mueven en las rutas centroamericanas y mexicanas que utilizan los migrantes latinoamericanos para llegar a Estados Unidos. Estas son igualmente las “rutas calientes” de los carteles ligados al tráfico de drogas, la trata de personas, la prostitución infantil, etc. En el sur de México, estas dos maras dominan el recorrido del ferrocarril que va desde la frontera de Chiapas con Guatemala hasta el estado de Veracruz.
A los mareros frecuentemente se les atribuye el cometimiento de asaltos a emigrantes, robos, asesinatos, distribución de drogas y ritos satánicos. Sería un error, sin embargo, atribuir todos los males a las maras pues en la cadena de abusos a los migrantes, por ejemplo, también participan otros delincuentes e incluso miembros del Instituto Nacional de Migración y la Policía Judicial que extorsionan a los migrantes y cometen abusos sexuales con las mujeres que intentan ingresar a México rumbo a Estados Unidos.
De las agresiones perpetradas por la delincuencia común, las bandas son responsables solo en dos de cada nueve casos (5) Fenómeno multicausal Las difíciles condiciones de la posguerra en El Salvador, Nicaragua y Guatemala y la crisis que afecta a Honduras crearon las condiciones para el crecimiento de las maras, que pese a las políticas y las acciones represivas y las campañas de “limpieza social”, no han dejado de crecer. No hay estadísticas precisas, pero se estima que en el área centroamericana existirían unos 450.000 jóvenes involucrados en pandillas.
En Guatemala, habría unos 165 mil jóvenes en las bandas con presencia en Tamaulipas y Chiapas. En este último estado, que es el lugar de tránsito de los migrantes, se ubican el 85% de las maras que frecuentemente actúan con jóvenes guatemaltecos, salvadoreños y de otras nacionalidades.
En Nicaragua, unos 5000 jóvenes de 12 a 21 años estarían integrando las pandillas que actúan sobre todo en los barrios pobres de Managua donde se asientan muchas familias que emigraron de la ciudad. Por el número de personas involucradas el asunto de las maras o pandillas y el nivel de violencia merece la mayor atención de las sociedades y los Estados, no obstante muchas veces éstos se ven impotentes y solo atacan las consecuencias y no las causas del problema. “Como todos los fenómenos de violencia, éste no solo es multicausal sino que tiene elementos que pueden llamarse causales, elementos detonantes y otros multiplicadores”, señala el sociólogo Carlos Ramos.
Una primera constatación es que las pandillas son la expresión del apartheid social que caracteriza a las sociedades latinoamericanas y que el modelo neoliberal, que se aplica con particular virulencia en América Latina en las últimas dos décadas del siglo pasado, ha llevado a límites extremos generando dos clases de individuos y grupos: los incluidos y los excluidos del modelo económico y social.
La categoría de apartheid social ha sido utilizada por académicos y líderes sociales brasileños para analizar las raíces del extermino de los niños de la calle en Brasil y bien puede aplicarse para el caso centroamericano, guardando las debidas distancias. Este concepto alude no solamente a la desigualdad sino a la diferenciación entre grupos sociales de una misma sociedad separados por factores de clase social, sexo o adscripción étnica. Mientras la concentración de privilegios y riquezas genera desigualdad, la diferenciación genera una conducta social y un estado de desigualdades que tiende a hacerse permanente e irreversible “pues está fundado en fronteras construidas históricamente y que reproducen un discurso de dominación, opresión y represión de un grupo sobre otro”. (6)
Según el profesor de la Universidad de Brasilia, Carlos Aquiles Guimaraes, el “apartheid social, como derivación del modelo económico capitalista, tiende a profundizarse con la radicalización de las prácticas de la economía de mercado, en la que el hombre pasa a ser objeto de producción y sujeto de consumo. Dentro de este esquema, los incluidos son todos los que están en condiciones de producir y consumir eficientemente; los excluidos, aquellos que se quedan al margen de la sociedad de consumo, aunque no del llamamiento al consumismo”. (7)
Segregación socio-residencial Corroborando con lo anterior se puede afirmar que el fenómeno de las pandillas está relacionado con los procesos de urbanización que establecen una evidente segregación y fragmentación socio- residencial, hechos que están asociados con la deficiencia en la dotación de servicios públicos, el hacinamiento, la pobreza, el desempleo y subempleo, los ingresos insuficientes, la falta de oportunidades. Las maras, a diferencias de las “tribus” urbanas de los países desarrollados, tiene un sello de clase, mayoritariamente se desarrollan en los llamados barrios urbano marginales en donde además de carencias materiales hay familias desintegradas o con nulos niveles de comunicación con sus hijos. Muchos niños y adolescentes son empujados a trabajar desde tempranas edades, generalmente en las calles, a la mendicidad o a ganarse la vida en la calle haciendo cualquier cosa.
“Los adolescentes y los jóvenes que por una u otra razón se han desarraigado de sus familias y pasan buena parte del tiempo en la calle, se ven inducidos a ingresar al mundo de la mara por un deseo de identidad social, de búsqueda de placer y hedonismo, de compañerismo, de un sentimiento de poder y de reconocimiento social que le provee ser miembro de un colectivo que le garantiza protección, apoyo y visibilidad social”, sostiene un estudio sobre las maras realizado en Honduras por la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) y Save the Children en el 2002. (8)
A estos factores, hay que agregar los fuertes procesos migratorios tanto internos como externos que desorganizan a la familia y la debilitan como espacio de socialización. En momentos claves de la vida, cuando el niño o el adolescente deben estar formándose y aprendiendo elementos básicos de la convivencia social, está ausente el padre o la madre. La familia queda a cargo de los abuelos, parientes o de los hermanos mayores, los roles dentro de la familia dejan de cumplirse. Los niños o los jóvenes crecen sin afectos y sin modelos a seguir y buscan en las maras espacios en donde encontrar estas carencias.
Al hacer un perfil del joven marero hondureño, el estudio de la ACJ y Save the Children, lo describe así: “se trata de un adolescente o joven mayoritariamente mayor, habitante del barrio pobre e hijo de padres relativamente pobres que reproduce en una segunda generación las condiciones de pobreza y privación de sus progenitores. Por regla general tiene, al igual que sus padres, un bajo nivel de instrucción general, desempeña trabajos de baja calificación técnica y percibe ingresos relativamente bajos por su trabajo”. El proceso de globalización, por un lado, potencia las expectativas de consumo de los/as jóvenes pero por otro disminuyen las oferta de medios (empleo, ingresos) para conseguirlos. En un mundo en donde prevalecen las marcas - de vehículos, camisas, ropa y modas en general para los cuales se requiere poder adquisitivo que la mayoría de los jóvenes no lo tiene- muchos jóvenes buscan a la “marca mara” como una búsqueda de identidad, como una forma de instalarse frente a los otros. Para los jóvenes excluidos, la mara se convierte en un producto atractivo y accesible frente a otras marcas prohibitivas que ofrece el mercado, en ella encuentran formas características de vestirse, patrones de comportamiento, música, etc.
Contexto violento
Las maras se desarrollan en medio de un contexto de violencia general e inseguridad que se ha ido agudizando. Con una tasa de homicidios de 30 por cada 100.000 habitantes, América Latina es una de las regiones más violentas del mundo, superando ampliamente a África y Medio Oriente, las regiones que le siguen, que tienen tasas inferiores a 10, según estudios del BID y del Banco Mundial. Junto con Colombia, El Salvador y Honduras ocupan los primeros lugares en cuanto a índices de violencia en la región.
Desde que nacen, los/as niños/as conviven con las violencias de todo tipo que se han transformado en elementos de la vida cotidiana: violencia intrafamiliar, violencia hacia la mujer, acoso y violencia sexual, violencia mediática, violencia ejercida por los Estados que tienden a resolver los conflictos por medio de la guerra y la represión, etc. (9) Junto a estos fenómenos encontramos que en casi todos los países, como fruto de la aplicación del capitalismo salvaje, un incrementado de la delincuencia común y las formas cotidianas de delito. Un ejemplo de ello es Nicaragua: en 1990 se cometieron 28 mil delitos, en el 2003 ya eran 97 mil quinientos, según datos de la Policía Nacional (10) Esta rutinización de la violencia desarrollaría en los niños y los jóvenes un aprendizaje social de la violencia como una forma de “instalarse en la realidad y de ser reconocidos”. Si no obtienen reconocimiento por otras vías, van ser reconocidos por la vía del temor.
“Las pandillas compiten, sobre todo, para obtener reputación de mara dominante, valiente y peligrosa y por ende intentan demostrar una superioridad directa y clara sobre los rivales y los vecinos. En esta lucha de identidad, los actos de violencia son instrumentos para: 1) dominar a sus rivales; la rivalidad entre las maras es una lucha de vida o muerte, en la que acabar con el rival da prestigio al agresor, 2) atemorizar y controlar a los vecinos que habitan en su territorio para impedir que éstos actúen en su contra, y 3) obtener recursos económicos valiéndose de su renombre, reclamando dinero a la gente que entra o sale de la comunidad, exigiendo ‘impuesto de guerra’las tiendas y a las empresas, o simplemente asaltando a la gente”, sostiene Win Savenjie de la FLACSO- El Salvador. (11)
Notas
1) Mara (pandilla juvenil) proviene de marabunda, nombre de una voraz hormiga de origen africano, famosa por actuar entre millares arrasando con toda vida animal y vegetal a su paso.
2) Recordemos que esta Academia no pudo ser implantada en Costa Rica, como inicialmente pretendía Estados Unidos, por la fuerte oposición que despertó.
3) Durante la cumbre presidencial anti-pandillas del 1 de abril de 2005, el presidente salvadoreño Antonio Elías Saca aseguró que “así como el terrorismo constituye un tema prioritario para los seguridad de Estados Unidos, para Centroamérica los pandilleros de hoy son los terroristas del futuro” (Prensa Latina 2 de abril de 2005)
4) Miembros de la Oficina Interna de Estados Unidos, creada luego de los atentados del 11-S, han expresado su preocupación porque las pandillas pueden ser utilizadas por el terrorismo interno. “Hay preocupación, porque las pandillas pueden ser material reclutable (sic) por las organizaciones terroristas, son grupos atractivos”, sostuvo Sandra Hutchens, jefa de la oficina en el condado de Los Ángeles. (El Diario de Hoy, El Salvador 13 de mayo 2005)
5) Hernández Navarro, Luis, “Pandillas de la globalización” (2004), La Jornada, México D.F., 30 de noviembre. http://www.jornada.unam.mx/2004/nov04/041130/021a1pol.php
6) Guimaraes, Carlos Aquiles (2000) “Cuando dormir da miedo. Exterminio de los niños de la calle en Brasil”, “Poder y Cultura de la Violencia”, Susana B.C. Devalle (compiladora), México, El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África. 7) Ibid, p. 331 8) ACJ, Save the Children (2000), “La Maras en Honduras”, Tegucigalpa.
9) En Guatemala, durante el primer semestre de 2005, se produjeron 1580 muertes violentas, entre ellas 206 mujeres. Al menos 1294 de estas muertes son catalogadas como limpieza social. Los perpetradores son “miembros o ex integrantes de las fuerzas de seguridad al servicio de grupos poderosos, que siguen viendo en el terror una forma de solucionar la crisis nacional. Durante el mes de junio se produjeron 370 muertes violentas, de ellas 36 son mujeres, 2 niños y 2 niñas (…) Según datos recibidos en el Grupo de Apoyo Mutuo se han producido al menos 11 ejecuciones extrajudiciales, en las que el móvil podría ser político. “Primer informe semestral 2005, Situación de derechos humanos”, GAM, http://alainet.org/docs/8684.html
10) Dennis, Rodgers (2004) “Pandillas: de la violencia social a la violencia económica”, Envío Nº 272, año 23, Universidad Centroamericana, Managua, noviembre 11) Savenije, Wim (2004) “Las maras: fenómenos sociales transnacionales, respuestas represivas nacionales”, FLACSO-El Salvador. http://www.fundadesc.org/InformeG/agenda.htm
- Publicado en América Latina en Movimiento Nº 398, 2-08-2005.
Del mismo autor
- La derecha, Facebook y el odio a Chávez 06/02/2020
- Galápagos: De patrimoine de l’humanité à porte-avions des USA ? 17/01/2020
- Revuelta popular tumbó el paquetazo del FMI… pero las heridas quedan 15/10/2019
- Ecuador: A curfew and the people still resist 13/10/2019
- Ecuador: Toque de queda y la gente resiste 12/10/2019
- Austerity measures of Moreno and the IMF mobilize Ecuadorians 09/10/2019
- Paquetazo de Moreno y del FMI moviliza a ecuatorianos 07/10/2019
- Galapagos: from world heritage to aircraft carrier of the US? 09/07/2019
- Galápagos: ¿de patrimonio de la humanidad a portaviones de EEUU? 02/07/2019
- 2 años de Lenin Moreno: Giro total a la derecha 23/05/2019